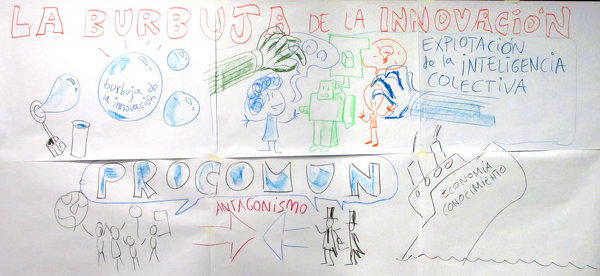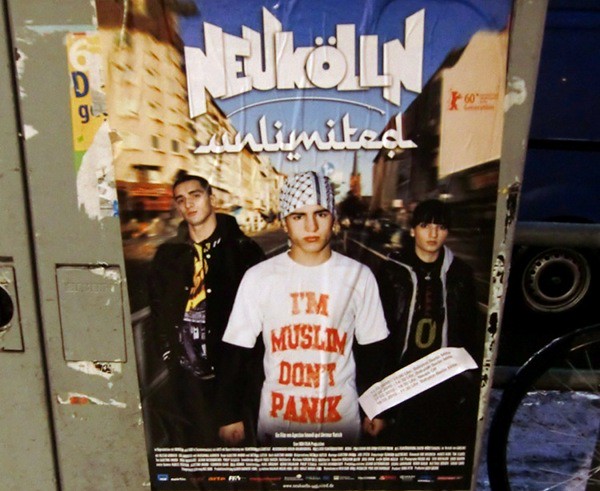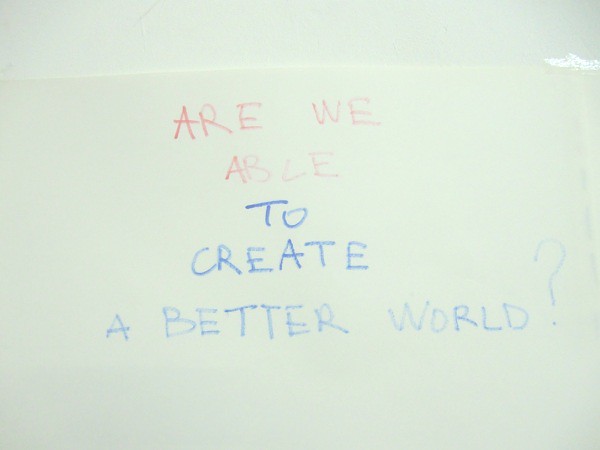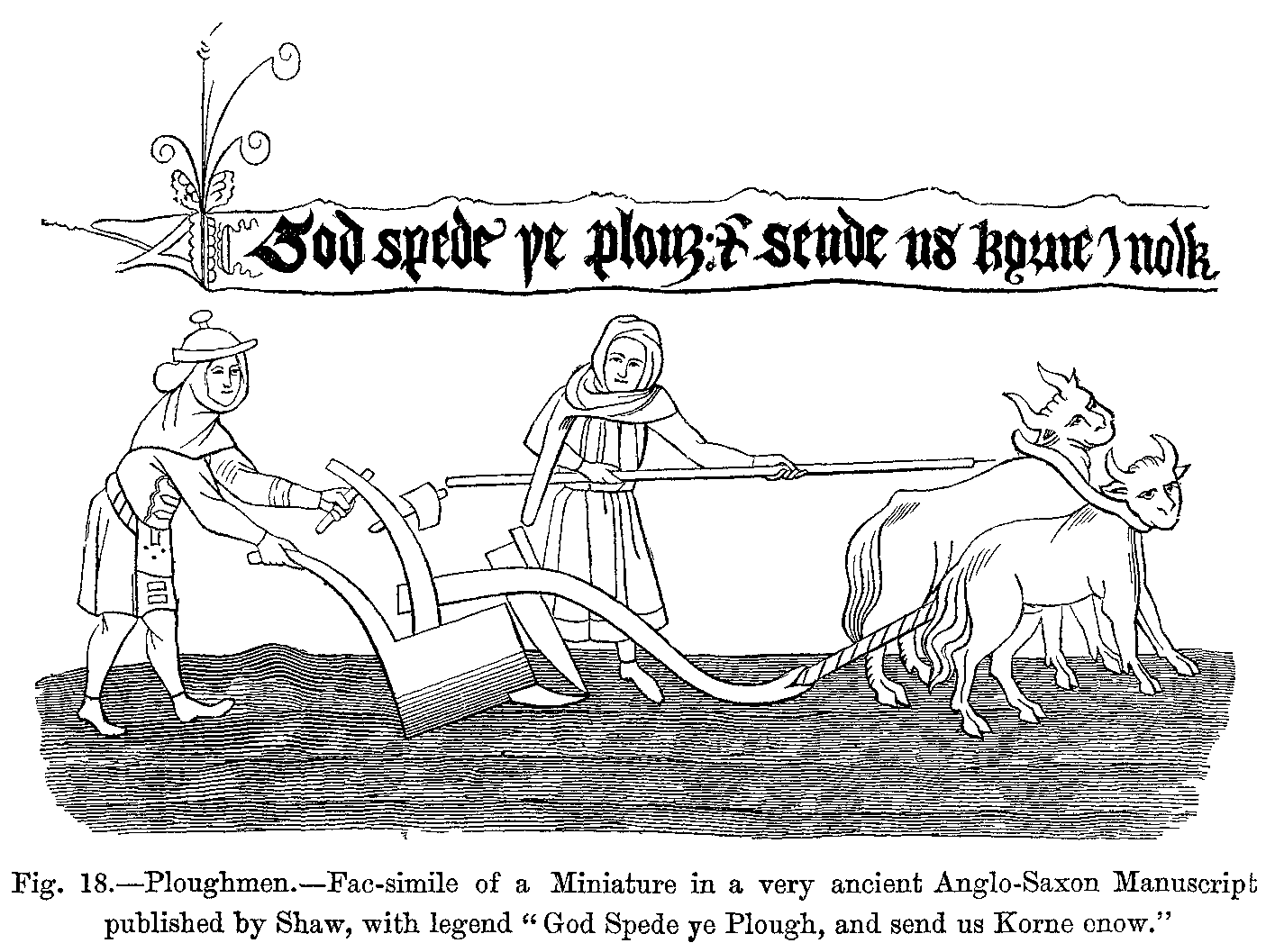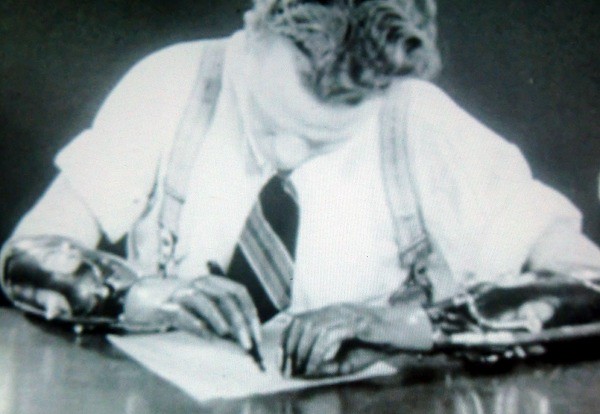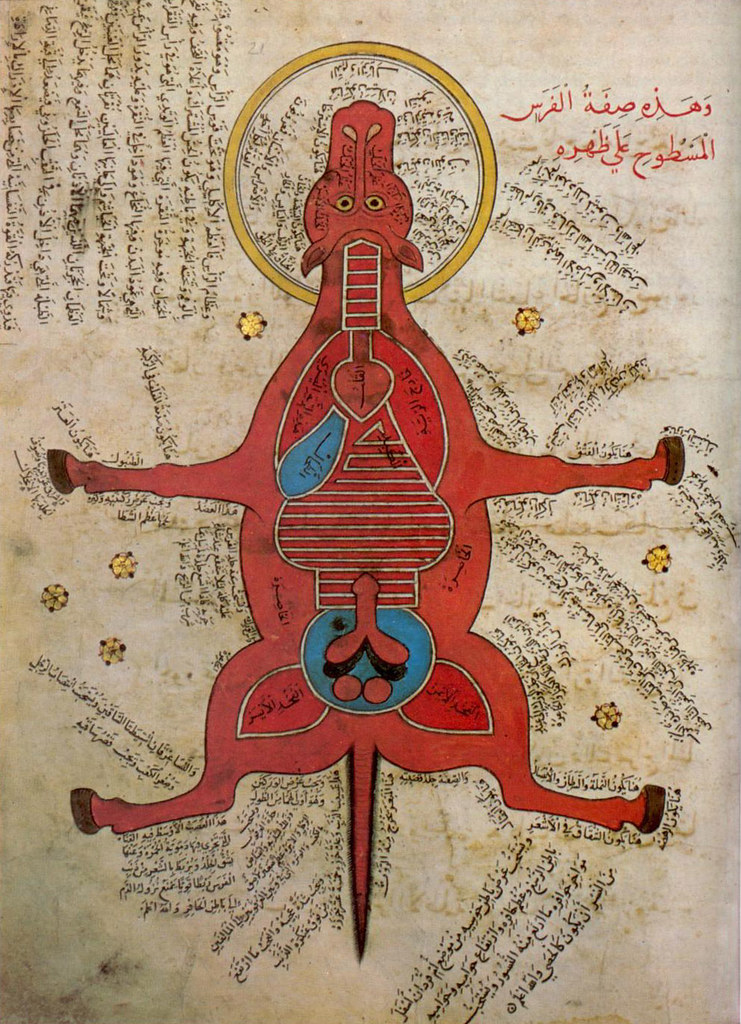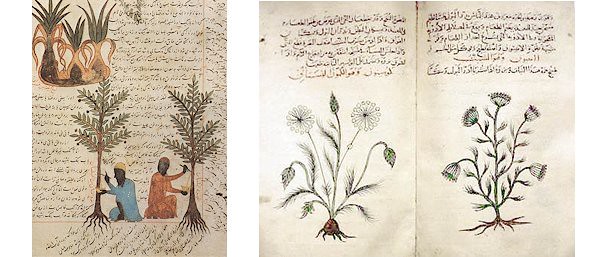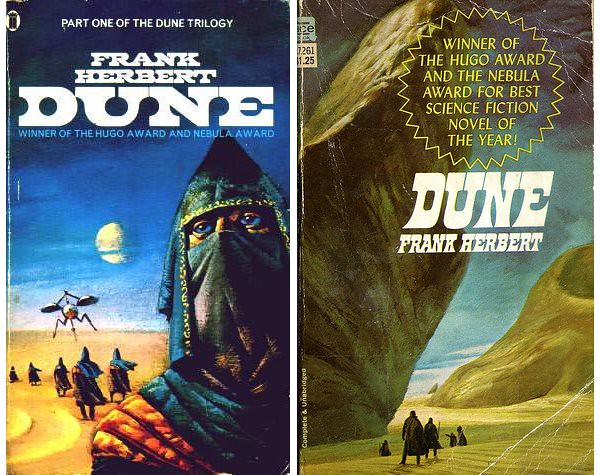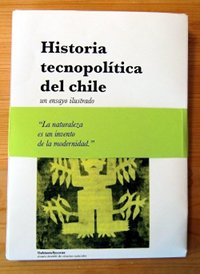Este texto ha sido escrito para la jornada “Empresa y economía abierta” celebrada en Bilbao el 18 de febrero de 2011 y forma parte de la serie Economía Creativa para el Underground.

La burbuja de la innovación
Descargar “La burbuja de la innovación” en PDF
“The trouble with fiction…
is that it makes too much sense.
Reality never makes sense.”
Aldous Huxley
Cuando me refiero a la innovación como burbuja, lo hago en el mismo sentido que en las expresiones “burbuja inmobiliaria” o “burbuja de las puntocom”. Es decir, fenómenos de carácter especulativo y espectacular, impulsados artificialmente y con gran entusiasmo por los mismos agentes que se benefician de ellos y que surgen normalmente aprovechando una coyuntura favorable. Fenómenos que, por esa misma naturaleza de artefacto y por su alta dependencia de las condiciones coyunturales, suelen tener ciclos de vida cortos. Cuando aparecen nuevos elementos que modifican el contexto o simplemente cuando el fenómeno agota sus posibilidades de desarrollo, el movimiento expansivo acaba con la misma brusquedad con la que empezó. Es entonces cuando decimos que la burbuja ha estallado.
El discurso sobre la innovación ha conseguido captar la atención mediática, movilizar presupuestos y alzarse con mucha naturalidad como un nuevo valor social. Pero como buena burbuja, es un artefacto, es decir, un conjunto de elementos instrumentales impulsados artificialmente y puestos al servicio de una finalidad.
La innovación funciona como burbuja especulativa en la medida en que se basa en un artefacto de naturaleza discursiva y auto-referencial, en el que todo se juega en el plano del lenguaje: los símbolos, las narraciones y los mitos (en otros tiempos, diríamos propaganda) con los que nos contamos a nosotros mismos lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque se apoye en elementos racionalistas, hay que tener en cuenta que la economía no es una ciencia exacta sino una ciencia social, es decir, un ámbito de conocimiento cuyas herramientas intelectuales están más cerca de la psicología o la filosofía que de las matemáticas.
Con esto quiero decir que el analizarla como artefacto, desde el punto de vista de la producción de discurso, no es una aproximación excéntrica o periférica, sino central, puesto que se corresponde con su principal utilidad: fabricar una visión del mundo, con su imaginario, sus reglas de conducta y sus mecanismos de medición. Desde este punto de vista, tanto las ciencias económicas en general como la innovación en particular son campos de saber instrumentales que cumplen una doble función: aportar una descripción de la realidad (una cosmovisión) y proporcionar pautas de actuación para desenvolvernos en ella (una agenda o una hoja de ruta).
Seguir leyendo en este blogEn el caso de la innovación, estas funciones son puestas al servicio de una finalidad precisa: adaptar el funcionamiento de las empresas a las transformaciones provocadas por el cambio de ciclo económico o, más concretamente,
“fomentar las nuevas formas de gestión empresarial que, a través de la introducción de metodologías de organización innovadoras y modelos de negocio basados en la creatividad y el talento, respondan a las necesidades de modernización de la Pyme española, ayudando así a fomentar el empleo y el desarrollo del tejido productivo en España.” (1)
Es decir, mantener el mismo ritmo de crecimiento y la misma lógica de acumulación de capital que antes de la crisis. Si en ocasiones, el discurso (el artefacto) es efectivamente innovador, la finalidad a la que sirve es, por el contrario, totalmente conservadora. Cambiar, sí, pero sólo para que no cambie nada.
Apertura, transparencia, participación, ética hacker, crowd-sourcing, inteligencia colectiva, procomún, funcionamiento en red, cooperación, intercambio, emprendizaje… Pese a sus connotaciones ultra contemporáneas, en realidad estos términos hunden sus raíces en los adoquines de mayo del 68 y son el resultado de treinta años de evolución de la literatura empresarial. Esta es una de las contradicciones o paradojas con que nos enfrentamos a la hora de interpretar adecuadamente estas palabras: si por un lado, constituyen la respuesta del mundo empresarial a los movimientos contra la mecanización del trabajo y de la vida impulsadas desde los años setenta -lo que Chiapello y Boltanski denominan “crítica artista”(2)-, su utilización actual elude las críticas más globales a las que estaban asociados -que Chiapello y Boltanski denominan “crítica social”: el funcionamiento de la economía de mercado en su conjunto.
“Estos temas, que en los textos del movimiento de mayo de 1968 iban acompañados de una crítica radical al capitalismo (y en particular, de una crítica de la explotación) y del anuncio de su fin inminente, en la literatura de la nueva gestión empresarial, se encuentran de algún modo atomizados, constituidos como objetivos que valen por sí mismos y puestos al servicio de las fuerzas que antes trataban de destruir.”(3)
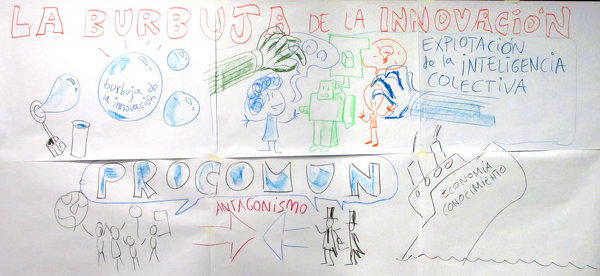
Dibujo de Pernan Goñi para mi ponencia.
Este argumentario se apoya, además, en la explotación de dos nuevas fuentes de recursos. En primer lugar, las capacidades subjetivas de los trabajadores, capacidades que hasta ahora habían quedado al margen de la lógica empresarial.
“Los nuevos dispositivos que reclaman un compromiso total y se apoyan en una ergonomía más sofisticada, integrando las aportaciones de la psicología behaviorista y de las ciencias cognitivas, precisamente y hasta cierto punto, porque son más humanas, penetran también más profundamente en el interior de las personas, de las que se espera que se “entreguen” a su trabajo haciendo posible una instrumentalización de los seres humanos precisamente en aquello que los hace propiamente humanos.”(4)
Y en segundo lugar, la explotación de las capacidades del tejido social en su conjunto, que pasa a ser entendido como “cuenca creativa” y cuyos actores se relacionan con la empresa en base a flujos, encuentros, intercambios o conexiones, temporales e informales. Si el conocimiento circula libremente en las redes sociales o tecnológicas, sólo hay que desarrollar mecanismos adecuados para captarlo y convertirlo en capital. Desde luego, la explotación de la subjetividad de los trabajadores es perversa, sobre todo si tenemos en cuenta que se ha acompañado históricamente de un deterioro de las condiciones reales de trabajo (precariedad, temporalidad, pérdida de poder de las organizaciones sindicales, etc.). Pero la de la inteligencia colectiva lo es aún más.
A través de mecanismos como el crowd-sourcing por ejemplo, se socializan los procesos de diseño de producto, comunicación, fortalecimiento de la idea de marca, control de la satisfacción del cliente o incluso distribución, pero los beneficios económicos, materiales y reales no repercuten en esas mismas cuencas creativas sino que se mantienen y se gestionan de manera privada. El razonamiento profundo que inspira esta manera de ver las cosas es el mismo que defendía en el siglo XVIII el padre de la economía moderna, Adam Smith: que la riqueza económica produce siempre y espontáneamente riqueza social. Las crisis financieras de los últimos años, unidas al aumento de las desigualdades sociales o el empeoramiento de las condiciones medioambientales, han demostrado que si alguna vez Smith tuvo razón, en el cambio de milenio ya no. Que a pesar de ello, sigamos basando nuestro modelo de crecimiento en sus ideas, es otra paradoja.
Para hacer frente a esta tensión entre los intereses privados y el bienestar colectivo, se recurre a otro concepto que, como en los casos anteriores, surgió para unos fines muy distintos de aquellos para los que se invoca en la actualidad: el procomún. Gestado originalmente en el marco de los movimientos altermondialistas y de open source, los “commons” se han entendido tradicionalmente como un paradigma para, uno, gestionar de manera comunitaria los recursos de uso común (ya sean estos de carácter material como los naturales, o intangible como el conocimiento); y dos, responder conceptualmente a la aparición de un “tercer espacio de poder” que, a caballo entre el sector público y el mercado, limitaría los comportamientos abusivos de uno y otro sobre estos mismos bienes comunes. (5)
En manos de la gestión empresarial, sin embargo, el procomún se asocia con las metodologías de trabajo (abiertas o transparentes) y, ocasionalmente, con la aplicación de licencias de dominio público a los documentos generados en esos procesos. En cuanto a su doble dimensión crítica respecto al sector público y al privado, se resuelve trasladando toda su potencialidad subversiva hacia la desarticulación de lo público (en todas sus facetas: desregulación económica, desaparición de derechos sociales, vacío institucional, deslegitimación de la función pública, etc.) y silenciando la crítica al sector empresarial y a la privatización de los recursos comunes. En la práctica -otra paradoja- hemos llegado a una situación en la que el término procomún se utiliza indistintamente, tanto para hacer referencia a proyectos de transformación social (orientados a una mejora de las condiciones de vida hacia una mayor equidad y sostenibilidad.) como de innovación empresarial (nuevos modelos de negocio, open business, etc.), aunque los objetivos de unos y otros sean casi siempre antagónicos.
Pero el verdadero problema no es que sea una ficción, sino es una ficción celebratoria, que se imagina a sí misma en un escenario de abundancia y bienestar que no corresponde con la realidad. Las tendencias de futuro para el conjunto de los países desarrollados apuntan hacia un aumento de la precarización de las condiciones de vida materiales, la dependencia energética, el envejecimiento de la población, la desarticulación de las políticas asistenciales y los servicios de salud, el deterioro de la calidad del empleo, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento o la privatización de la educación, entre otros. Es decir que, retomando la terminología de Maslow, si aún estamos en la franja superior de la pirámide – cuando, una vez satisfechas las necesidades de orden material y emocional, nos disponemos a afrontar las de autorrealización, creatividad, tolerancia o resolución de problemas- posiblemente no sea por mucho tiempo. Porque sin recursos energéticos, sin una clase media con sus necesidades materiales cubiertas, sin un sistema educativo de calidad y accesible para toda la sociedad, sin unas infraestructuras públicas eficaces… es decir: sin ciertas condiciones estructurales básicas, ese gran proyecto de “Economía del Conocimiento” es materialmente inviable.
Las políticas de innovación tienen en cuenta estas circunstancias, desde luego, pero sólo como contexto. Y esta es la verdadera paradoja: que si no resolvemos estos problemas no vamos a poder seguir haciendo negocios, pero estos problemas no se resuelven haciendo negocios. Todo lo demás es engañarse, algo así como estar en el naufragio del Titanic jugando al mus y con la orquesta sonando.
**
(1) V.V.A.A, “Sectores de la nueva economía. 20+20”, publicado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con MIK Mondragón, 2010. Libro digital en http://www.eoi.es/savia
(2) Luc Boltanski y Eve Chiapello, “El nuevo espíritu del capitalismo”, Akal 2002. Se puede leer la introducción en: http://es.scribd.com/doc/7240021/Boltanski-y-Chiapello-El-Nuevo-Espiritu-Del-Capitalismo-Introduccion
(3) Luc Boltanski y Eve Chiapello, op. cit.
(4) Luc Boltanski y Eve Chiapello, op. cit.
(5) “Conferencia Internacional sobre bienes comunes. Reporte en español”. Berlin, 2010.
**
Descargar “La burbuja de la innovación” en PDF
Registrado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa) 3.0 Unported.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/